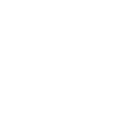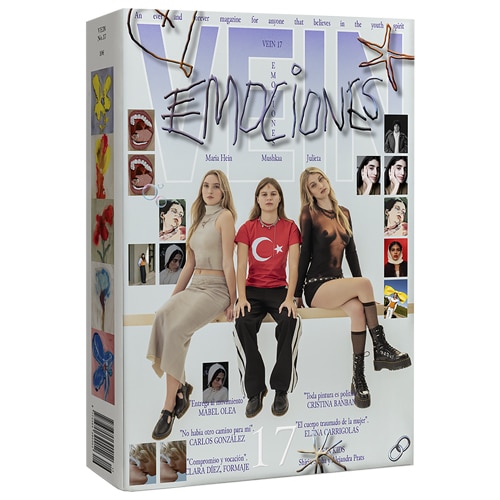Hablamos con María Sánchez (1989, Córdoba) con motivo de su poemario ‘Fuego la sed’, publicado por La Bella Varsovia.

El poemario de María Sánchez, ‘Fuego la sed’es un texto cuidadoso y comprometido, pero también discreto y abierto. Son poemas sentidos en los que la voz se diluye y hablan los animales y las plantas. Son poemas que hablan de preocupación y futuro. Poemas que cantan a los tiempos oscuros, pero que también dejan semilla para los que vengan después de nosotros.
¿Para ti qué representa el título de ‘Fuego la sed’? Por le contenido del poemario puede verse una parte más social o política, pero me gustaría saber si también tiene un enfoque más íntimo, una explicación más personal.
Hay una mezcla de todos esos componentes. ‘Fuego la sed’ no deja de ser una despedida y una manera de volver a querer y aprender con nuevas formas la tierra de la que es toda mi familia, que es la Sierra Norte de Sevilla. Yo cuando era pequeña ya veía cómo hablaban de otros tiempos, de cómo llovía antiguamente, de cómo estaba el campo… Estos últimos años ha ido a más y más. El paisaje en el que crecí, el que amé, donde estaba toda mi geografía de afectos, donde mi abuelo plantaba un frutal por cada nieto… todo ha sido desapareciendo y está cambiando por la emergencia climática, y es algo brutal y desolador. Curiosamente escribí este libro en los nortes- en una residencia en Baviera y terminando en Galicia- pero trata de un sur.

Vivo en una aldea de Lugo en la que solo vive una familia más, con vacas en los prados, y hablo con ellos y te cuentan que no llueve como antes, y que los inviernos cada vez son más suaves. La gente que trabaja y vive en el campo sabe perfectamente que algo está pasando. De hecho, las guardas de “Fuego la sed” son los registros de lluvia de mi abuelo. Él apuntaba cuándo llovía y hacía sus notas. Todas las personas que trabajan y viven la tierra ven perfectamente este cambio, ven que lo que está pasando hoy en día no es normal.
Hace unos meses, hablando con un pastor muy mayor, me dijo que ya no hay tantos pájaros como antes, que ya no se escuchan como antes. Detrás de esta observación que puede parecer simple, están las consecuencias de la intensificación de la agricultura.
Yo con el título quería esa imagen potente de un fuego, y quería atravesarla con la imagen de la sed, de una tierra que se agrieta. La idea viene también de una antología de poesía mexicana de titulada “Tigre la sed”, que de hecho el título se lo da uno de los versos de Rubén Bonifaz, un poeta mexicano. Me gustó mucho ese verso porque veía movimiento. La sed era un animal que se podía mover, que era fiero.

¿De qué punto vital dirías que nace este poemario?
Diría que son varios. Yo no entiendo el campo ni la naturaleza ni el paisaje como algo ajeno a lo humano ni a mi persona. Cuando dedico este libro a un territorio es porque para mí son mi familia. De hecho, hay un poema que es “Fuimos demasiado recientes para formar parte de la historia” que es un árbol genealógico de todos los animales que pasaron por este lugar. Domésticos y salvajes. es una pregunta que me ronda desde los últimos años, los árboles genealógicos fuera de lo humano, de la tierra.
El poemario también surge de ese punto vital que fue el de formar parte de un territorio que cambia y, con todo el dolor, que sigue siendo mi casa y mi familia y que tengo que volver a aprender a querer, con otras miradas, afectos y aproximaciones. Por eso, también en el libro hay una intención de romper la jerarquía. No hay un poeta que narra o escribe. Hablan los animales, los árboles, el regato, la misma tierra.
Quería poner esas preguntas que todavía duelen y quería que esos animales tomasen la palabra. Es una pregunta que, como veterinaria que he trabajado muchos años en el campo, siempre me he hecho. Es una cuestión vital que atraviesa mucho mi profesión: ver qué soy yo para los otros, entendiendo a los otros fuera de lo humano: animales y territorios en el que soy.
¿Qué te hizo elegir el formato poético para expresar unas ideas en las que el “yo” está como muy ausente y que prácticamente se queda a un lado?
Siento que para mí la poesía es un género que no tiene límites. Me muevo en diferentes géneros, cuando escribo suelo escribir columnas, manifiesto, artículos… pero con la poesía es un género diferente. Yo no puedo decir “de lunes a jueves voy a escribir un poema”. Para mí eso es imposible. Con la poesía siento que es el poema quien me dice a mí lo que tengo que escribir. Eso me da una libertad brutal para contar a través de imágenes, pero también requiere tiempo y funciona en otro universo.
Tardo mucho en escribir un poemario. Curiosamente, he tardado lo mismo en “Cuaderno de campo” y en “Fuego la sed”, siete años.
A mí la poesía me da la libertad de jugar y romper con ese “yo” y convertirlo en un “nosotros”. Y a través del poema siento un cauce, que son imágenes que solo puedo contarlas a través de la poesía. “Cuaderno de campo” para mí fue mi presentación, y luego vino “Tierra de mujeres”, que fue como la cara B. Lo que antes contaba de manera concentrada, en “Tierra de mujeres” lo conté de otra forma.
Para mí, los poemas actúan como llave a algo que luego vendrá, ya sea otro tipo de libro, otras reflexiones, otros artículos, otras ideas…
¿Crees que de este poemario saldrá algo nuevo?
Sí, están saliendo cosas. Es cierto que soy muy pudorosa y maniática en no contar cosas que aún no están hechas, pero desde hace unos años estoy trabajando en varios proyectos y siento que “Fuego la sed” fue la puerta de entrada de ese universo que viene.

Me da la sensación de que tienes un modelo slow de escritura.
Totalmente. Al final, tiene mucho que ver con lo que yo creo y trabajo. Como veterinaria trabajo con asociaciones con razas autóctonas en peligro de extinción, por culpa de un sistema que pone en el centro el dinero y no la producción de alimentos sanos, la preservación del territorio y de la salud, de las razas autóctonas… Una de mis obsesiones son las palabras que están fuera del diccionario. Me obsesiona todo lo que está fuera del archivo.
Una de las ideas con las que trabajé mucho fue leyendo el libro “En la casa de los sueños”, de Carmen María Machado, donde cuenta que Derrida decía que la raíz etimológica del griego de la palabra “archivo” significa “la casa del vencedor”. A mí me interesa todo lo que está fuera.
Ahora que vivimos en tiempos de inmediatez, en los que todo tiene que tener un fin utilitario, parece que una persona que escribe tiene que estar presente en redes y hacer de todo, porque si no te sientes mal. A mí me han llegado a decir que si no publico una novela se van a olvidar de mí. Pues que se olviden de mí, para mí la escritura no es eso.
Siento que la palabra no puede hacerse de manera urgente ni veloz. Siempre uso el símil de trabajar la tierra. Hay cosas que se dan, hay cosas que no se controlan, como el tiempo y la incertidumbre. No pasa nada por no publicar un libro cada año o por no estar en un programa de radio. Esto al final tiene mucho que ver con el centralismo y con los círculos culturales.
Y puedo moverme en los márgenes porque tengo mi profesión como veterinaria, que me dice que da igual ir a un evento o sacar un libro. La palabra debería surgir desde otros lugares.
¿En tu día a día sacas tiempo para escribir, tienes algún tipo de rutinas?
No, porque soy autónoma, trabajo con diferentes asociaciones y con proyectos de investigación con universidades… Eso hace que lo último que haga en mi semana sea la escritura. No tengo manías para escribir porque no tengo tiempo para tenerlas, ni un cuarto propio para escribir. Escribo donde pueda, como en la cocina de leña de mi casa o bajo el limonero de mi pueblo cuando voy para allá.
En el final del poemario pones unos versos de Bertolt Brecht: En los tiempos oscuros / ¿también se cantará? / También se cantará / De los tiempos oscuros. ¿Tu poemario también canta a los tiempos oscuros? ¿En el horizonte ves motivos de esperanza?
Siempre intento ver esa luz, aunque es muy complicado. Aunque una de las preocupaciones que tenía es que no quería que quedara un libro demasiado apocalíptico. Por eso, quizás, el último poema, “El día que nací mi abuelo plantó un peral”. A pesar de todo una sigue haciendo cosas, plantando árboles, pensando en una buena sombra para gente que venga del futuro. Por eso la portada, de Santa Margarita de Hungría, unas manos que en vez de heridas llevan semillas. Nosotros también estamos haciendo ahora el futuro. El futuro no está lejano, se está haciendo a casa instante. Nosotros somos esas semillas.
Y lo de “El cantar de los tiempos oscuros” para mí tiene luz porque hay alguien con una intención de contar. Fuera de lo importante y lo urgente creo que eso es algo que pueden hacer los poetas. En mi poemario hay muchos elementos sacados de estudios científicos sobre el cambio climático: cómo los pájaros cantan menos, cómo sus alas se alargan con el aumento de la temperatura… hay mucho de ciencia y a través del poema la gente lo puede ver en otro sitio o lugar. Se puede llegar a reparar en esos datos a través de la poesía.
El tema naturaleza siempre ha sido muy recurrente en poesía. ¿Desde esta óptica más oscura o social también? ¿Crees que a raíz del cambio climático este va a ser también un cambio de cómo la poesía se relaciona con la naturaleza?
Siento que muchas veces, desde la literatura, la naturaleza ha sido visto como algo ajeno para admirar, manipular, colonizar y sacar provecho. Por ejemplo, soy algo crítica con el naturewriting. Si nos paramos y analizamos, la mayoría de los autores son hombres, con buena clase social, de Occidente y con dinero y privilegios. También, qué curioso, mucho de este naturewriting se basa y vampiriza saberes y conocimientos de personas que son poblaciones marginales, minoritarias y que no han estudiado. Hay ciertos autores de esta corriente que rozan discursos fascistas y racistas. No podemos caer en la idea de esa naturaleza sin nosotros, como algo impoluto y que obvia la interacción entre animales, semillas, saberes y la gente que habita y hace el territorio. Por ejemplo, Walden, de Thoreau, tierra nativa: la manera de mirar y los saberes del escritor, que llamaban su «sabiduría india», vienen de pasar tiempo con la población indígena. Pero, ¿por qué no romper el silencio sobre la desposesión a gran escala y la privación de derechos de los pueblos indígenas en Estados Unidos?
Me gustó mucho el final en el que enumeras los pájaros.
Era algo que tenía muy presente. Me encantan los pájaros, pero no soy una pajarera al uso. No soy el pajarero tipo que tiene una lista de pájaros y todos los años tiene que viajar para tacharlos de la lista, porque además esa es una manera de consumo. Yo no. Yo disfruto ya solo viéndolos. Y si me quedo con su canto, genial. Siempre que estoy escribiendo tengo los prismáticos al lado. Y los pájaros son una manera de distraerme y de recordarme que lo importante está fuera de aquí, de las redes, y de estas cosas que creemos que lo son todo. Los pájaros no dejan de recordarme que el mundo está haciéndose a cada instante. Aquí seguimos.

–