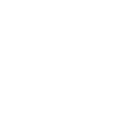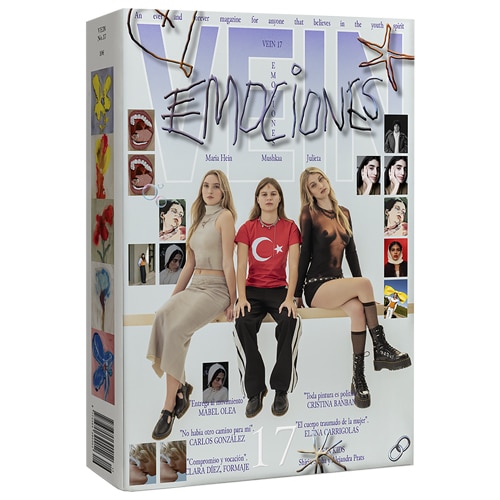El 21 de noviembre, el director madrileño estrena en cines su ópera prima en la ficción, una película sobre la vida adolescente en el mayor asentamiento irregular de Europa. Hablamos con él durante su presentación en el Festival de San Sebastián.

Durante la segunda quincena de septiembre, la apacible ciudad de Donostia se convierte en un hervidero de gente que marcha de una sala de cine a otra, o que se agrupa para ver a sus actores favoritos pasar por la alfombra roja del Kursaal. La contagiosa ansiedad del Festival de Cine de San Sebastián acompaña hasta el Hotel María Cristina, pero irrumpe una sorprendente calma al iniciar la conversación con Guillermo Galoe, director de Ciudad sin sueño. Su invitación a la tranquilidad viene dada por un discurso reflexivo, que se antoja a contracorriente en tiempos de frenesí capitalista, y que parece contagiarse en su forma de filmar. Pronto se descubre que las prisas no van con el cineasta madrileño, que pasó seis años explorando la vida en el asentamiento irregular de la Cañada Real.
La cinta, premiada en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes y programada en la sección Perlak de Zinemaldia, cuenta la vida de Toni (Antonio Fernández Gabarre), un adolescente de quince años, cuyo hogar se ve amenazado por los derribos. El joven pasa las horas ayudando a su abuelo a recoger chatarra, o explorando rincones abandonados con su amigo Bilal (Bilal Sedraoui), pero una decisión familiar puede cambiar esa vida por completo. Sobre la ruptura entre la realidad y la ficción, el fin de la infancia y la vida vulnerable – parte del asentamiento lleva sin energía eléctrica desde 2020 – hablamos con Galoe, en un viaje mental por una realidad a la que se le da la espalda.

Ciudad sin Sueño parece jugar con un doble título, sobre este asentamiento que parece que nunca duerme, pero también cierta incertidumbre sobre el futuro. ¿Pretendías con el título evocar estas dos sensaciones, o iba por otros tiros?
La Cañada es un lugar que no duerme, donde hay muchos sueños, pero por muchas razones esos sueños se ven truncados. Se ven lejanos, y la gente está completamente a la deriva de un futuro que no existe. La pregunta es cómo se puede vivir en el presente, cómo se puede vivir estable sin la sensación de saber dónde vas a vivir, cuál va a ser tu casa mañana.
Hiciste un corto previo antes sobre esto. ¿De dónde viene originalmente esta idea de trasladar la realidad de la Cañada al cine?
En 2014 yo estaba siguiendo a varias familias en un proceso de desahucio para rodar un documental, Frágil equilibrio [2016], y acabé en La Cañada, a 20 minutos del centro de Madrid, muy cerca de mi casa. Creo que mis películas al final son como el relato o la expresión de una relación que establezco con un lugar, con un entorno real, con un mundo que me atraviesa, que me enamora de alguna forma. Me parece que el cine puede acercar al centro, una comunidad que está completamente en los márgenes más extremos de la sociedad. Y me parece un éxito que en la sala de cine pueda existir esa comunidad que está en el margen, desplazada, invisible. Creo que con esta película conseguimos levantar la mirada y mirarlos a los ojos.

Durante este largo proceso, surgen varios personajes recurrentes. ¿Llegaste a familiarizarte con el entorno, y ellos llegaron a acostumbrarse a tu presencia y la de la cámara?
Sí, ha sido un proceso muy largo de generar confianza. Quiero poner en valor el trabajo de mi equipo y de haber pasado seis años allí. Hemos pasado mucho tiempo de una forma sosegada, tranquila, para no solo aprender yo mismo cómo se hace una película allí, sino también romper esas dinámicas de poder que se crean entre el que filma y lo filmado, especialmente hablando de una comunidad vulnerable. Nosotros teníamos una ambición estética formal, cinematográfica, que está en la película, pero conseguir llegar a eso en un entorno que es completamente anárquico, sin jerarquía alguna, caótico, donde a cada rato las cosas cambian, es un reto muy grande y muy complejo. Hacer una película allí desborda cualquier límite, cualquier planteamiento industrial incluso. La industria cinematográfica tiene unos modelos, unos presupuestos, unos planes de trabajo que más o menos se repiten en las películas. En este caso era inviable aplicar modelos preexistentes, hubo que inventarlos, y eso llevó tiempo y mucha prueba y error.
Podríamos haber hecho una película en la que la cámara persiguiera la realidad, y que fuera todo muy observacional, pero el planteamiento no era ese. Había un pacto formal entre la realidad y nosotros: intentar generar cierto estado de control en las imágenes, para crear un lenguaje y una coherencia interna, con Rui Poças, el director de fotografía; y que los actores también se sintieran libres. Yo solo seré libre si los actores y actrices son libres. Es una búsqueda de libertad constante, dentro de un lugar en el que activar la mecánica del cine elimina muchas libertades.

En esta ruptura jerárquica que comentabas del rodaje, ¿has tenido alguna colaboración de otros cineastas u otras personas que te han echado una mano en este camino?
Siempre lo he tenido. En Frágil equilibrio, mi primer documental, rodamos en diez países del mundo: en Qatar, en Los Ángeles, en Hong Kong, en México D.F., en Chile, en Londres… En muchos de esos sitios yo no podía viajar, y coordiné rodajes con cineastas en esos sitios. Aquella peli que hice, absolutamente fuera de la industria, sin ningún tipo de ayuda institucional, la hice con estas manos y con amigos. A mí me parece muy interesante trabajar en familia, con amor. Había una frase que decía el otro día el personaje de Godard en la peli de Richard Linklater, Nouvelle Vague [Se proyectó en la sección Perlak de San Sebastián]: “No concibo trabajar con un productor que no es un amigo”.
Soy una persona que está muy abierta a la colaboración y al diálogo con mi equipo. He coescrito el guion con Víctor Alonso Berbel. También he trabajado con Ibar Horesh, Pau Teixidor o Chema Torres. Manuel Rojo [fotógrafo que expuso su obra La Cañada. Geografías de lo invisible, en el centro Tabakalera de San Sebastián] es mi familia y me ha acompañado. Es el que hizo la primera imagen de mi vida. Ha estado en el rodaje y ha editado un libro. No es un making of, es él haciendo su obra. Me parece interesante que en el mismo territorio de trabajo, ya sea físico o mental, estemos colaborando distintos artistas.
Ahora que mencionas la exhibición de Rojo, ¿tienes la sensación de que en La Cañada se podrían haber contado otras historias?
Claro, pero como en la vida misma. Pero es que la peli no es una peli de La Cañada. Nunca he tenido interés en contar “esto es La Cañada”. La Verdad (con mayúscula) me genera mucha sospecha. La película es mi experiencia en ese lugar. Es, de todo ese cosmos, lo que he querido explorar. Lo que he encontrado de mí allí.
Mis películas, al final, son el resultado de un proceso exploratorio. Creo en ese proceso que tiene el cine de encuentro con el otro, un lugar donde se eliminan las barreras de la alteridad y de todas las identidades raciales, étnicas, de clase social, etc, para poder ver al otro como uno mismo. Al fin y al cabo, el encuentro con el otro no es nada más que el encuentro con uno mismo también.

Se refleja muy bien en la película, con esta convivencia entre gitanos y musulmanes.
Es una película que explora la complejidad humana con esos seres humanos que están en ese espacio. Pero hay mucha reflexión y mucha proyección también de mi experiencia personal, y de sentimientos que yo quería expresar relacionados con la tortura, con la pérdida.
¿De la inocencia, quizás?
De una forma de mirar el mundo. No somos tan inocentes. La mirada de Toni es una mirada limpia, una mirada sin juicios, donde todavía existe la posibilidad de la magia y del asombro, pese a que allí el paso de la infancia a la edad adulta es algo tan abrupto, tan brusco. Más bien hay algo de pérdida de las raíces y de la identidad. Y más que pérdida es como un desvanecimiento, algo casi fantasmal. De repente se desmembra todo.
¿Te sorprendió el carácter adulto y endurecido de varios de los niños de la película?
La película es una película curtida. Está cocida a fuego lento. Es resultado también de golpes y brechas, de impacto. El impacto constante con la incertidumbre, con lo desconocido, con la dureza, con la crudeza, con la dulzura. Es una película curtida y tierna al mismo tiempo. Es una película donde la luz se cuela entre las grietas de esa oscuridad. Como esas arrugas, que hay en los rostros de los personajes. La película busca eso.
Cuando en la ficción hay un punto de vista que pertenece a los personajes, siempre tengo curiosidad de saber si se les permite grabar a esos actores en algún momento, especialmente aquí, que los chavales protagonistas graban con sus teléfonos móviles.
Se juega con esta idea de que realmente sea el punto de vista de Toni. Es un punto de vista elaborado para que entrara dentro de la coherencia lingüística de la película. Pasé un verano yendo a la Cañada a filmar con ellos las secuencias y éramos los tres, solos. Creamos juntos la escena, la pensábamos y luego ellos operaban el teléfono móvil, en sintonía con lo que ya se estaba haciendo en el proceso de montaje.
Y luego, en el planteamiento estético, la cámara principal de vez en cuando decide moverse como se mueve la cámara de Toni, pero con los gestos del cineasta. Como si el cineasta, de alguna forma, estuviera recogiendo el gesto del niño que, de manera natural, coge el móvil y empieza a filmar todo lo que ve a su alrededor. La idea era poner en cuestionamiento cómo nos ven y cómo nos vemos, cómo nos representamos. Todo esto nace de la idea de cómo representar cuerpos y paisajes que están normalmente fuera de las imágenes, que no están representados o que están mal representados.

–
Síguenos en TikTok @veinmagazine