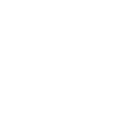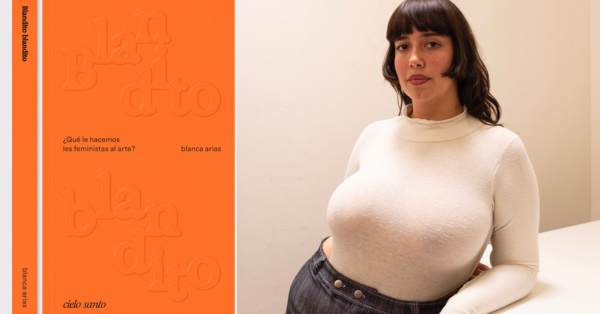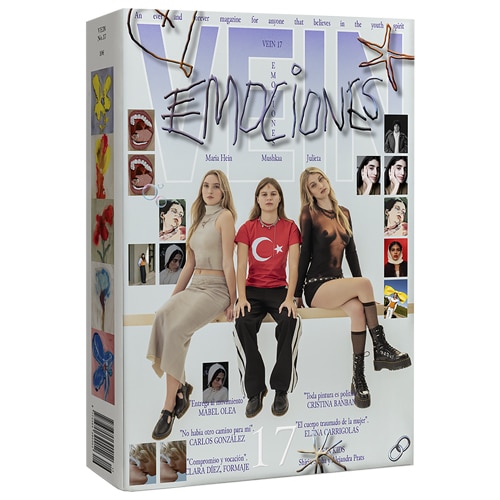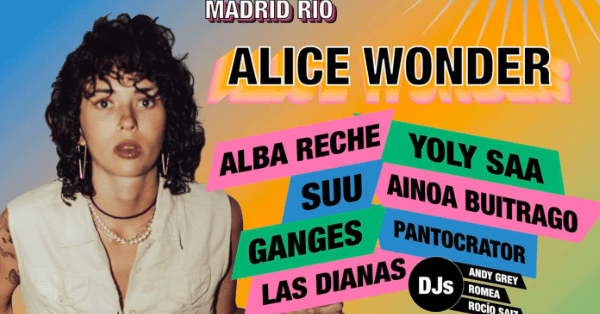Durante años, ciertos hábitos y sustancias han estado envueltos en un aura de glamour decadentista gracias a las industrias culturales y creativas, aunque eso puede cambiar.

The Runaways posan festivas en el backstage del emblemático club CBGB. Nueva York, 1976. Fotografía de Richard E. Aaron.
En lengua inglesa, se conoce como hendiatris a la figura retórica compuesta por tres palabras unidas para dar énfasis a una sola idea, como «wine, women and song», frase que define un estilo de vida centrado en el placer sensorial o «sex, drugs and rock», su equivalente moderno. Fue el cantante británico Ian Dury quien popularizó esta última gracias a Sex & Drugs & Rock & Roll, canción editada en formato single en 1977 por Stiff Records. No obstante, este tripartite motto quedó registrado por primera vez en un artículo publicado en el número de octubre de 1969 de la revista Life: «The counter culture has its sacraments in sex, drugs and rock». (Los sacramentos de la contracultura son sexo, drogas y rock). El texto estaba firmado por Edward Kern, escritor y editor de la revista durante años, y formaba parte de una serie de artículos sobre la revolución, desde Cuba y Vietnam a las protestas de Berkeley.

Portada de la revista Life, 17 de octubre de 1969.
En concreto, el artículo hablaba de como una revolución al estilo de Fidel Castro y Mao Tse-tung no era posible en la Norteamérica de los sesenta, debido, en parte, a su complejo tejido social, formado por minorías y grupos especiales con objetivos demasiado divergentes como para formar una coalición efectiva. Sin embargo, lo que sí se estaba produciendo era una revolución cultural y social tan radical y profunda como aquellas genuinamente políticas, como la rusa o la francesa. Los activistas que lideraron los sectores más politizados dentro del marco de la contracultura no cambiaron el gobierno, pero sí tomaron las universidades, foco intelectual de una sociedad tecnocrática como la norteamericana. Desde ellas propagaron el mito del sistema como gran enemigo opresor.

Una línea de soldados de la guardia nacional en una protesta en Berkeley. 30 de mayo de 1969.
Esta leyenda negra, nacida de unos hechos distorsionados a base de teorías conspiranoicas, ha dominado la narrativa popular juvenil desde entonces. No olvidemos que la falta de libertad que sufría la clase blanca privilegiada estadounidense era de índole psicológica, a diferencia de las minorías afrodescendientes, cuyas protestas y demandas estaban más que justificadas dentro de un sistema que los excluía y oprimía por completo. Mientras que los activistas tenían como objetivo atacar las instituciones, la mayoría de jóvenes que vivieron aquel momento se centraron en probar estilos de vivir alternativos. Es ahí donde tuvo éxito la contracultura, como ya vimos en el artículo «Breve historia del wellness». El cuestionar esa vida adulta que se daba por hecho fue lo verdaderamente revolucionario.
 Julie Christie en el festival de Glastonbury, 1971. La actriz inglesa formó parte de la generación que renovó Hollywood desde la contracultura. Fotografía de Paul Misso.
Julie Christie en el festival de Glastonbury, 1971. La actriz inglesa formó parte de la generación que renovó Hollywood desde la contracultura. Fotografía de Paul Misso.
Es a eso precisamente a lo que le cantaba Ian Dury. Aunque su canción se haya entendido como una apología de los excesos, según él, la letra habla de elegir una vida más libre y creativa, en lugar de una dedicada a un trabajo mecánico y aburrido que te embrutece. No obstante, el sector musical ha hecho un gran negocio gracias a esa exaltación del sexo y las drogas. Michael Lang, uno de los fundadores originales del festival de Woodstock, da buena cuenta de ello. En su artículo, Edward Kern comparaba la violencia y la confrontación de los activistas en Columbia y Berkeley, con la búsqueda de amor y armonía de aquellos que él llamaba revolucionarios culturales. Berkeley versus Woodstock. Viendo la evolución del festival a través de sus tres ediciones, podemos observar como el espíritu de la contracultura se ha distorsionado con el tiempo.
 Woodstock, 1969. (Three lions).
Woodstock, 1969. (Three lions).
De promover paz y amor, a convertirse en una explosión de violencia en todas sus facetas (violaciones, robos, incendios). La edición de 1999 fue la apoteosis de una juventud que entiende que la forma de rebelarse -no se sabe muy bien contra qué, quizá contra su propia angustia vital de clase media- es pagando grandes cantidades de dinero para desfasar en un festival de música. Tanto los organizadores como los asistentes mostraron el reverso más oscuro de eso que llamamos «mundo de la cultura». Esto sigue sucediendo en 2023 con los jóvenes y los no tan jóvenes. Esa es la nueva vida ordinaria que nos embrutece. En 1979, lo peor que le podía pasar a Nigel (protagonista de la famosa canción del grupo inglés XTC) era terminar trabajando en una siderúrgica británica. En la actualidad, el plan de Nigel sería consagrar su vida al ocio de evasión.


Woodstock, 1999.
Hacemos muchos memes sobre la generación boomer, pero lo cierto es que la cultura juvenil sigue imitando los patrones marcados por la contracultura de los sesenta, a pesar de que el escenario es diferente. La juventud lleva más de cincuenta años drogándose como acto moderno y subversivo, por lo que ya no es ni lo uno ni lo otro. Ahora no es más que la norma, una mala costumbre. ¿Qué clase de aporte ofrece a la humanidad un montón de gente drogada o con resaca? Y el sexo, como toda relación, se nos sigue dando fatal, pues lo vivimos desde la falta de amor y de responsabilidad. En cuanto a la música, decimos que el arte importa, lo protegemos, hacemos campañas, lo creamos desde los márgenes, exigimos al gobierno subvenciones, pero nos hemos olvidado por completo de cuál era su función. Hemos confundido la creatividad con la industria, con el producto, con el consumismo.

Michael Lang junto al equipo que trabajó en Woodstock ’99.
Pero no se trata de juzgar si lo que hacemos está bien o mal, sino de preguntarnos para qué lo hacemos. Del mismo modo que revisamos nuestros pensamientos cuando detectamos que alguno de ellos tiene un efecto nocivo en nosotros, igual deberíamos hacer con la cultura, pues esta es la extensión de esos mismos pensamientos. Cuando nos damos cuenta de que el pensador es lo pensado, es cuando se producen verdaderos cambios. No olvidemos que lo personal es político. Aprovechemos ese malestar que sentimos y del que tanto eco se hacen los políticos y los medios de comunicación, para despertar del letargo cultural y vital en el que llevamos sumidos durante tanto tiempo. La creatividad no se fabrica, ni se compra, ni se consume, sino que se cultiva, y necesita de un estado de conciencia lo menos alterado posible para poder aflorar.
 Woodstock, 1969. (Ralph Ackerman).
Woodstock, 1969. (Ralph Ackerman).
Si quieres unirte a esta conversación, te recomendamos escuchar el octavo episodio de The Art of Living en Spotify, un pódcast presentado y dirigido por Mirena Ossorno.