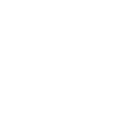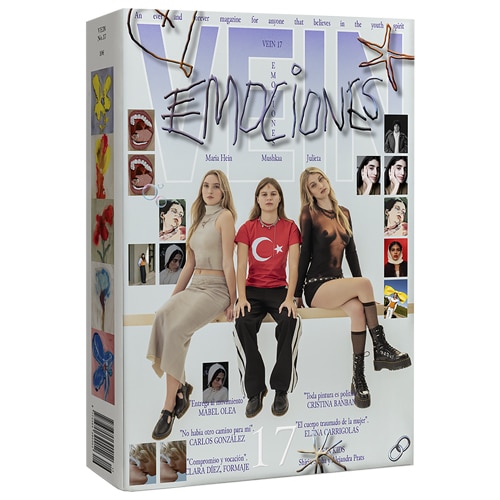La obra de Giovanna Cristia Vivinetto atestigua la transformación de alguien que da a luz a otro ser en su propio cuerpo. Un renacer que implica una muerte.

Portada de la edición bilingüe por Letraversal, a cargo de Pedro J. Plaza y Ángelo Néstore
‘Dolore minimo’, la obra poética de Giovanna Cristina Vivinetto publicada recientemente en su edición bilingüe al español por Letraversal, es en su forma interior un diálogo entre dos vidas que habitan un solo cuerpo, una sola experiencia, un único deseo. Un diálogo que comienza con voces indistinguibles para el lector, pero que van diferenciándose poco a poco, hasta estar claramente separadas en los últimos poemas, incluso a nivel ortotipográfico. Es un diálogo de la voz poética consigo misma, pero también es un diálogo de madre a hija: una persona que da a luz a otra en su propio cuerpo, que le da nombre, que le da vida, que le da sus manos, sus piernas y su cabeza. Y de entre estos, el nombre es un tema fundamental. En palabras de Vivinetto «…el sonido primordial / de todo nacimiento es una voz que llama / un nombre: es el pronunciamiento / el que da vida, realidad.»
Se ha producido una transformación que proviene de un poder heredado, el don de Tiresias: «mudar el sexo una vez en la vida». Una elección que implica una renuncia, un renacer que implica una muerte. Y de dicho poder también surge una hermandad profunda con todo aquel que ha sufrido esa maternidad creadora, aquellxs que fueron «constreñidos a rehabilitar nuestros cuerpos, / obligados a mirar a la cara nuestra naturaleza / y suprimirla con otra.»

La primera pérdida fueron las manos.
Me abandonó aquel don ingenuo
que se adentraba en las cosas, las descubría
con gesto niño, las plasmaba.
Eran manos que no sabían
retirarse: manos de doce años,
manos de hijos que tienden al cono
de luz, que todavía no saben
juntarse para la oración.
Manos profundas, como lagos
en los que nadie querría buscar,
manos silentes como antiguos cofres
cerrados: manos inmaculadas.
El primer hallazgo fueron las manos.
Recibí un don adulto que sabe
exactamente donde posarse, manos
amplias y cóncavas de una madre
que se aparta en el umbral y espera;
manos de madera y de flores
de cerezo, manos que vuelven a nacer.
Manos que saben también agarrarse
a la consistencia precisa de la nada.
Una vez al año descendía
a ti, madre, como el otoño.
Tú me acogías con hojas
entre las manos que dispersabas
siempre al viento con mi llegada.
Comprendías, madre, el orden oculto
de las cosas, como cuando a mis ocho
años susurrabas «hija mía»,
y yo te renegaba una vez
por cada hoja que echabas a volar.
«somos hojas de otoño, hija mía»,
era tu única, tu dulce advertencia.
Durante los diez años sucesivos
descendí a ti cada otoño, madre,
y te veía, como de costumbre,
esparciendo hojas y siseando
entre los labios nombres de mujer:
nombres de hija para mí desconocidos.
El otoño de tu undécimo año
bajé hasta ti, madre, pero no te encontré más:
las hojas permanecían amontonadas,
sin mano alguna que las liberase al viento.
Te llamé, susurré tu nombre,
disolviendo la verdad ahí oculta.
Aquel otoño tomé el relevo,
suplí tus manos para dispersar
las hojas, me nombré al viento,
resurgí del infierno que me moría
en el pecho: así fue como me abandoné
al dolor de los nombres y entendí
que aquel nombre que ibas invocando
era el mío, madre.
Soy una madre atípica, madre
de una hija atípica. Necesité
diecinueve años
para darte a luz, necesité
de esa fragilidad que arde
a los diecinueve años, de esa ansiedad
adolescente de ponerse manos a la obra
con los propios miedos. Tal vez,
si no lo hubiese hecho entonces,
no habría ocurrido nunca: fecundarme
para volver a ser minúscula
materia de un cuerpo universal.
Tu llanto -aún retumba aquí dentro-
es la voz milagrosa de los muertos
que asciende muda desde la tierra,
el verbo que salva, que sacude
el sollozo íntimo del animal
-¿has visto llorar alguna vez a una bestia?-
que no desgarra; sin embargo, está ahí,
mínimo, dócil, clavado.
Y quizás, hija mía, viniste de noche
cuando las horas no tienen rostro,
ni llanto, ni atisbo de nombre
para enseñarme que en cada vida
hay un punto que cede,
pero también un punto, más oculto,
que resiste.
Nosotros estábamos entre aquellos llamados
contranatura. Nuestra existencia
revertía y distorsionaba las leyes
de la creación. Pero ¿cómo podíamos
nosotros, exuberantes en nuestros cuerpos
adolescentes, ser un descarte,
un defecto de una naturaleza
que no tiene? Nos convencieron,
nos persuadieron de la autonegación.
Nosotros, tan jóvenes, fuimos constreñidos
a rehabilitar nuestros cuerpos,
obligados a mirar a la cara nuestra
naturaleza y suprimirla con otra.
A decir que podíamos ser
quienes no queríamos, quienes no éramos.
Nosotros, los únicos seres inocentes.
Nosotros, los últimos seres vivientes;
nosotros, trasplantados al mundo
de los muertos para sobrevivir.
Todo comenzó por tener confianza.
Estábamos solo nosotros dos y el cuerpo.
Al principio estaba únicamente yo,
ella vino después con la urgencia mínima
del viento de la lluvia, de las raíces
-de todo aquello que, en fin, no puede
controlarse, sino que sencillamente sucede-.
Descansaba en el orden inmaculado
de la naturaleza. Quizás estaba escrito
desde hacía siglos en cualquier célula
transmitida con el tiempo hasta mí.
Por eso no supe, no pude alejarla.
Tuve que asumirla al igual que cada
destino. Quizás estaba aquí para salvarme.
Era yo mismo, más yo incluso
de lo que pudiera pertenecerme. Me fié.
Y así empecé a darle espacio.
—