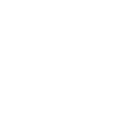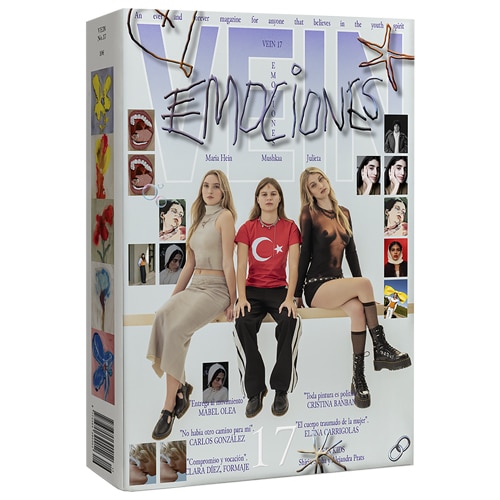La moda, el género y la clase confluyen en el último libro de la periodista y escritora Leticia García. Un ensayo publicado por la editorial Carpe Noctem sobre «las mujeres olvidadas que construyeron la moda». Lee aquí las primeras páginas. En breve publicaremos una entrevista con la autora. Mientras tanto, disfruta la lectura.

No hace falta ser muy inquisitivo. Cuando se busca en Google «moda industria mujeres trabajo» –eso sí, en inglés– no es necesario pasar de la tercera página del buscador para encontrar informes y artículos en medios relevantes que aportan cifras no tan reveladoras: En Fair Trade Certificate, la plataforma que detalla qué empresas, de cualquier ámbito, tienen prácticas laborales justas, explican que de media el 80% de la mano de obra en talleres es femenina, pero solo una de cada seis personas que trabaja en la industria es mujer. En Fashion Revolution, una de las asociaciones más relevantes en lo que a sostenibilidad se refiere, citan un estudio de la International Labor Organization en el que, tras investigar en nueve países de Asia –la fábrica textil del mundo– se concluye que a los trabajadores textiles masculinos se les paga un 18% más que a las femeninas, además de tener más oportunidades de ser ascendidos. Un reportaje de The New York Times titulado muy pertinentemente «El problema de la moda para las mujeres» cita un estudio de la consultora McKinsey and Co: aunque aproximadamente el 80% de las estudiantes en escuelas de moda son mujeres, solo un 16% dirigen marcas. Aunque quizá, el dato más revelador sea el que aporta Business of Fashion: ellas conforman el equipo de diseño de las grandes marcas en un 40%, pero solo lideran dichos equipos un 14%.
A muchos les pueden extrañar estos datos, a otros sorprender, y desgraciadamente tiene sentido: la moda es, según el relato social, un terreno tan frívolo que pocos se preocupan de estudiar sus dinámicas de género y clase. Se da por sentado que es una industria para adinerados y/o caprichosos y que las mujeres que se preocupan por ella son superficiales y reproducen el estereotipo más patriarcal de la feminidad pese a que todos nos vestimos cada día; pese a que la moda, en sentido amplio, es capaz de leer entre líneas el momento social del presente mejor que muchos diarios –aunque ese es otro tema–; y pese a que, paradojas del patriarcado, se intente culpar a las mujeres consumidoras de moda de que, sorpresa, son fieles seguidoras de él.
Y, sin embargo, pocas industrias mueven tanto dinero. 1,7 billones de euros en 2021, de los cuales, según McKinsey and Co., un 53% son prendas femeninas, un 31% masculinas y un 16% infantiles. Las mujeres fabrican, estudian, pero no dirigen, algo que, desgraciadamente, se puede extrapolar a muchos ámbitos profesionales. Pero tampoco deciden qué se diseña en un sector, el de la moda, que vive gracias a ellas. Es así desde la Revolución Francesa, cuando el derrocamiento del Antiguo Régimen y el auge del modelo burgués propiciaron que los hombres se uniformaran con trajes que han cambiado escasamente a lo largo de más de dos siglos y ellas se sometieran a artificiales y muy incómodos rituales de belleza e indumentaria, del corsé a la crinolina, de las dietas al tacón. La idea, tal y como cuenta Thorstein Veblen en su ensayo Teoría de la clase ociosa, consistía en reflejar, en los varones, los ideales de rigor, esfuerzo y sobriedad en su aspecto; en las mujeres, el ideal del ocio y la riqueza de su esposo: cuanto menos necesitara moverse, más dinero había en casa.
Contaba la periodista Dana Thomas durante la presentación en Madrid de Dioses y Reyes, la biografía cruzada de Alexander McQueen y John Galliano, a los que muchos recuerdan como los dos últimos grandes genios de la moda, que llevar una prenda del primero requería una fuerza especial. Ella había probado en sus carnes cómo era casi imposible permanecer sentada en una cena –ya no hablemos de cenar– o ir con urgencia al baño. Una sensación similar le sobreviene, por inferencia, a cualquier mujer cuando ve un desfile de Thierry Mugler: esas mujeres–insecto parapetadas en corsés de cintura estrechísima y hombreras imposibles de llevar en la vida cotidiana. Eran otros tiempos. En aquel momento, los noventa y el cambio de siglo, las firmas necesitaban epatar visualmente para vender perfumes y, sobre todo, para volver a ser relevantes. Y aunque estos tres creadores sean recordados, ya sea en su marca homónima o en Dior y Givenchy en el caso de Mcqueen y Galliano, como genios disruptores de la moda, lo cierto es que, en el día a día, solo vendieron de forma masiva un pañuelo de calaveras y unos pantalones de cintura bajísima el primero, el bolso modelo Saddle el segundo, y Angel, el gran best seller de la perfumería comercial el tercero.
No es un fenómeno reciente. El New Look (1947) de Christian Dior, de cintura ceñida y metros de tela en la falda no era más –ni menos– que la respuesta visual y estética a una sociedad de posguerra que demandaba valores tradicionales como la vuelta de la feminidad más clásica, tras años en los que ellas se vieron forzadas a la actividad laboral por falta de mano de obra masculina y, en consecuencia, a llevar pantalones y jerséis de punto. El sucesor de Dior a la cabeza de la haute couture parisina, Yves Saint Laurent, que siempre estuvo en las antípodas de lo tradicional, se rodeaba de musas a las que asignaba un rol estético específico –la aristócrata bohemia, la vamp rockera, la artista excéntrica– para poder averiguar qué diseñar en cada momento. No pretendemos, sin embargo, restar genialidad y valor a los grandes creadores –hombres– de la moda, pero en un repaso rápido de su evolución reciente con una visión de género se concluyen al menos dos cosas:
«Lo que yo quiero es hacerlas a ellas más fuertes y a ellos más sensibles», explicaba Miuccia Prada en una de las primeras entrevistas que concedió, a mediados de los años ochenta. Tres décadas después, buena parte de los aficionados a la moda siguen considerando a Prada una enseña fetiche precisamente por haber dinamitado los cánones de belleza tradicionales a favor de una estética rigurosa, austera, iconoclasta, y, hasta cierto punto, feísta. La reina del feísmo –o al menos la que hizo que fuera algo mediático– es otra mujer, la japonesa Rai Kawakubo, que reescribió en los ochenta las reglas no escritas de la semana de la moda de París inspirándose en algo tan poco bello como la bomba atómica y los estragos que causó en Hiroshima. Otra mujer, la británica Vivienne Westwood, enseñó al mundo que se podía hacer un revisionismo histórico, no precisamente bello en sentido estricto, en clave punk. Y a principios de noventa, la alemana Jil Sander liquidó de un plumazo el exceso indumentario de los ochenta a golpe de prendas básicas que destacaban por encima del resto gracias a un patrón repleto de detalles sutiles. «Nunca me he considerado minimalista», dijo en una entrevista reciente en S Moda, «pero siempre me he aproximado a la moda como un modo de subrayar la inteligencia de quien la lleva».
Ellas, de las pocas excepciones femeninas en un mundo repleto de diseñadores hombres, revolucionaron la moda al acercarse a ella sin los prejuicios sociales con los que esta industria ha cargado durante el siglo XX: ni el vestido sirve necesariamente para seducir, ni la belleza es unívoca, ni la estética femenina debe servir para complacer. Antes, Chanel, que no era feminista pero sí mujer, había dinamitado los cánones sociales al basarse en una mujer activa y dueña de su vida en una época, la de entreguerras, en la que se les demandaba ser solo objeto de miradas. Sus invenciones –o más bien, préstamos del armario masculino o del deporte– fueron socialmente tan reveladoras que aún hoy no han sido superadas, de ahí que Chanel sea un uniforme que no necesite cambiar para seguir los vaivenes de las tendencias.
Por otro lado, en el siglo XXI asistimos por fin a un aumento sustancial de mujeres en las direcciones creativas de grandes casas de moda. No es casual. Afortunadamente, cada vez más mujeres disponen de su propio dinero. Pero, sobre todo, ahora no se venden solo perfumes, también ropa: el año pasado, de los casi 30.000 millones de euros que facturó el grupo LVMH –dueño de Dior, Louis Vuitton, Givenchy o Celine, entre otros– el 47% vino de la venta de prendas y complementos. Ya no es necesario epatar, sí lo es vestir. De ahí que, por ejemplo, cuando Virginie Viard sustituyó a Karl Lagerfeld en la dirección creativa de Chanel, el consejero delegado de la enseña, Bruno Pavlovsky, anunciara la sucesión diciendo que «además de conocer como nadie el trabajo de la maison, Virginie es una mujer de hoy: tiene un punto de vista muy marcado, entiende las necesidades de nuestras clientas y es capaz de darle al legado de la firma una nueva idea de feminidad». Puede que sus colecciones no sean tan efectistas como las de su antecesor, que fue el rey de la moda como entretenimiento, pero sí lucrativas: a pesar de subir los precios, Chanel ha dinamitado las ventas anuales aumentando casi un 30% su facturación. Lo ha hecho con diseños orquestados por Viard, repletos de bolsillos, suelas planas, punto holgado y cremalleras. Algo similar a lo que hace su competidora Maria Grazia Chiuri en Dior, la primera mujer en encargarse de la firma. Sus camisetas, sandalias planas, plumíferos y pantalones anchos han saneado las cuentas de la casa y no paran de beneficiarla desde que entró, allá por 2017. Feminista declarada, Chiuri comentaba en 2019 en una entrevista en The Guardian: «Cuando le contaba a la gente que iba a entrar en Dior, todos me decían que era una marca muy femenina. Pero para mí el concepto de feminidad significa algo muy distinto de lo que puede significar para un hombre».
Otro ejemplo: Cuando tras la trágica muerte de Alexander McQueen en 2010 la diseñadora Sarah Burton lo sustituyó al frente de la firma que había fundado, muchos dieron por sentado que la imaginación desbordada del británico no tendría continuidad: el diseñador que puso en la pasarela temas como la violación, la cosificación y la salud mental había proyectado sus propios demonios interiores en colecciones de moda que, como recordaba Dana Thomas, no siempre eran fáciles de vestir. Más de una década después, sin embargo, Sarah Burton ha sabido orquestar un difícil equilibrio: el imaginario del fundador sigue ahí, pero las prendas son más realistas. Así lo describía el editor de moda Tim Blanks, tras su desfile de debut. «Aunque haya trabajado a su lado casi 15 años, y por mucho que tenga una conexión simbiótica con su visión, la fortaleza de Burton, lo que marca la diferencia, es su género». Sus prendas son poéticas y oníricas, pero tienen cremalleras, bolsillos, detalles elásticos y proporciones que no hablan de una sola musa, sino de tantas mujeres como clientas tiene la marca. ¿Podría ser esto una definición de una costura femenina, en un paralelismo con la écriture féminine del feminismo de la diferencia de Hélène Cixous?
En todo caso, postular la existencia de una forma de diseñar moda específicamente femenina no implica una única idea de feminidad, muy al contrario, pese a que estemos aburridos de leer descripciones como «un desfile para una mujer romántica» o «prendas para una clienta segura de sí misma». Durante mucho tiempo, la moda se ha nutrido de ellas, dando a entender de forma implícita que se dirigía a un solo modelo de mujer cuyas aspiraciones eran únicamente dos: estar bella para seducir y empoderarse para seducir. Es decir, vestirse para complacer la mirada masculina. De ahí que históricamente fueran hombres los encargados de orquestar qué se llevaba y qué no.
¿Qué pasa, entonces, cuando es una mujer la que diseña? Que, por un lado, estos presupuestos se desvanecen. Al mismo tiempo, lo artificial e incómodo da paso a lo práctico y versátil. Revolución y funcionalidad, dos generalidades que, sin embargo, son aplicables a casi cualquier diseñadora que haya contribuido a la historia de la moda reciente: de Gabrielle Chanel a Elsa Schiaparelli, Madame Grès o Madeleine Vionnet; de Prada a Jil Sander, Phoebe Philo, Carolina Herrera, Donna Karan o Sarah Burton.
Esta perspectiva alumbra más lecturas. Aunque aún queda mucho camino, en los últimos años el feminismo ha puesto de manifiesto la desigualdad estructural de género. De ahí que, aunque no suficientes, cada vez haya más voces femeninas en puestos de poder que claman por la igualdad de oportunidades y beneficios en la industria. No fue así a lo largo del siglo XX. De hecho, si hay algo que une a este grupo de mujeres que aparecen en los manuales como revolucionarias de la moda reciente es que se pudieron permitir hacerlo. A excepción de Chanel o Vionnet, el resto accedió a la batuta creativa desde un entorno más o menos privilegiado: Miuccia Prada heredó la empresa familiar, Kawakubo estudió en Keio, la universidad progresista que dirigía su padre, Donna Karan se crió dentro de una familia de sastres y modelos, Vivienne Westwood adquirió notoriedad gracias a que su pareja, Malcolm McLaren, era el manager de los Sex Pistols y uno de los ideólogos del punk comercial británico. A su vez, Diane von Furstenberg estuvo casada con un príncipe alemán.
No pretendemos, en ningún caso, desmerecer su labor. Por supuesto, suyo y solo suyo es el ingente mérito de haber prosperado en un mundo regido y diseñado por hombres, pero lo cierto es que a la cuestión de género, la moda suma de forma casi inherente a ella la cuestión de la clase social. La moda no solo sirve para denotar la posición y el estatus; también es una de las industrias tradicionalmente más ligadas a los privilegios económicos, la fama o los títulos nobiliarios. De ahí que la intención de este libro haya sido indagar en algunas de las mujeres que ayudaron a cambiar la moda de su tiempo pero no aparecen en los manuales de historia porque, además de ser mujeres en un mundo donde la historia la han escrito principalmente los hombres, no tuvieron las condiciones económicas necesarias para prosperar más fácilmente en una sociedad, la del siglo XX, marcadamente clasista. Los hombres que cogían la aguja eran maestros de la costura; ellas, modistas a las que se achacaba escasa valía intelectual. Así lo demuestra, en la cultura española del siglo XIX y de buena parte del XX, la persistencia de la figura popular de la modistilla o costurera en el teatro, la zarzuela o la canción popular. De hecho, el título de este libro retoma una expresión procedente de un famoso cuplé con letra del sicalíptico y provocador Álvaro Retana. En él, una costurera, harta de que se menosprecie a su gremio, adopta una retórica marcial en una insólita declaración de girl power avant la lettre: Rosie la remachadora en versión castiza o picardía erótica para aludir a un problema muy real.
De conciencia de clase y determinación, en todo caso, van sobradas las protagonistas de este libro. Anne Lowe era afrodescendiente en el Estados Unidos de los años sesenta. Dorothy Shaver emigró por obligación del entorno rural de Arkansas, y Thea Porter o Janey Ironside se divorciaron y criaron solas a sus hijas antes de empezar a trabajar en moda. Todas tuvieron éxito y todas han sido olvidadas en el relato oficial. Algunas, como Elizabeth Hawes o la propia Lowe –ambas rescatadas ahora por el museo Metropolitano en su exposición sobre la historia del diseño norteamericano– murieron arruinadas por no cumplir con lo que la sociedad esperaba de ellas. Todas ellas, sin embargo, definieron en mayor o menor medida la moda de su tiempo, incluso aunque su tiempo se negara a decir sus nombres. Ahí están, para demostrarlo, las gabardinas de Elizabeth Hawes, la experiencia de compra de Dorothy Shaver, la unión de moda y activismo de Rosa Genoni o las teorías ecofeministas que han introducido la sostenibilidad en el sistema de valores de la industria. Son aportaciones fundamentales de las que aún somos deudores. Rescatar sus historias, por tanto, es un ejercicio de memoria histórica y justicia poética.
Por supuesto, este listado no está completo. Faltan muchas mujeres que, a lo largo del siglo XX, han construido con su trabajo y su talento las bases de una de las industrias más prósperas y creativas del mundo. Por tanto, este no pretende ser un tratado exhaustivo, sino un texto de divulgación. Algunas de las mujeres que protagonizan estas páginas han sido objeto de monografías y artículos, conquistando un espacio propio –pequeño, pero creciente– en la historiografía oficial. Otras siguen siendo grandes desconocidas para el público. Por ello, este Batallón de modistillas aspira a ser una invitación a investigar, recordar, leer y repensar los relatos hegemónicos que todavía hoy articulan nuestra visión de la historia de la moda.