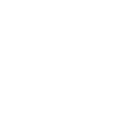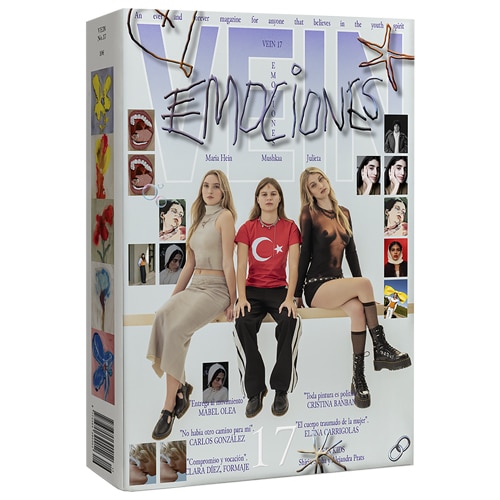Como un lirio entre las perlas que esconde ‘(h)amor 5 húmedo’ (Continta Me Tienes, 2020), este relato de Luna Miguel abre las puertas a una dimensión paralela y pegajosa, antesala de su nuevo ensayo, ‘Caliente’ (Lumen, 2021). Lo compartimos íntegro acompañado de fotos de su propio álbum comentadas por ella misma para #VEINDIGITAL.

There is no great art period without great lovers.
H.D.
I
La desaparición de un hematoma suele durar alrededor de dos semanas, pero las marcas que Ezra dejaba en el cuerpo de Hilda cada vez que hacían el amor podían decorar la piel de la poeta durante más de un mes. No es que Ezra se comportara de manera violenta: los encuentros entre ambos escritores sucedían tan ágiles que ni siquiera les daba tiempo a hacer teatro. Alguna vez ella le suplicó que le golpeara con la palma de la mano muy abierta contra su rostro enrojecido por el esfuerzo de montarle; en otra ocasión él le pidió que lo asfixiara con esas manos suyas, tan pequeñas y tan blancas. Tal vez fuese precisamente la candidez de su piel lo que retenía el púrpura del hematoma durante largas semanas. El contraste entre la mancha de la pasión de Ezra y la palidez de la carne de Hilda hacía pensar en una hilera de gotas de jugo de cereza desperdigadas sobre un mantel blanco. El color del hematoma cambiaba con las horas. Solía ser a la mañana siguiente de acostarse, mientras se duchaban juntos en el diminuto cuarto de baño de la buhardilla que él alquilaba, cuando descubrían la nueva cosecha de moratones. La primera vez ocurrió así: Ezra estaba concentrado en enjabonar el pubis de Hilda, cuando se fijó en que en su muslo derecho había nacido una suerte de extensa nebulosa de polvo azul, en una zona que él no recordaba haber mordido o presionado con excesivo ímpetu. Ninguno de los dos imaginaba qué podía haber pasado, y ella ni siquiera sentía dolor en la zona. Con el paso de las horas, ya de vuelta a casa en el último tren, Hilda observó que la nebulosa había comenzado a mutar: de centro azulado y casi negro, sus bordes eran burdeos, similar a un golpe vehemente contra una pieza de fruta madura, ella pensó que sería tierno que a Ezra alguna vez se le ocurriese apodarla «melocotón». Dado aún no tenía confianza suficiente como para pedir tal cosa a su amante, prefirió escribirle un poema de cuya existencia tampoco le notificaría nunca.

«Con Ernesto Castro en verano de 2020, durante la semana en la que nos retamos a ver quién leía más rápido y mejor a Hilda Doolittle. En el cuento él se llama Ezra. Esas flores, de hecho, esos lirios los encargué a nombre de Ezra Castro y el mensajero estaba un poco confuso.»
II
«querido mío / los días previos a nuestro encuentro imaginé tantas cosas / un largo paseo en un dichoso día de verano / que fundía tu cuerpo con el mío / te husmearía los genitales / me husmearías el sudor / con el que regaríamos tu sábana estival / eres magnífico / tus brazos son fuego / creo que un amor que se practica hace tangibles las fantasías de otro tiempo / que un amor que se solidifica las convierte en hechos / en gemidos cuantificables o en elasticidad / en recuerdos reales que al fin atesoro de ti / querido mío / el hematoma de mi muslo crece a lo largo y ancho / de toda esta piel / yo me había propuesto no escribir piel / en los poemas que te dedicara / pero al pulsar con el índice el hematoma / –que no duele / que solo es púrpura / o líquido del color de las cerezas que lamías / por la noche en la azotea de Anactoria– / al pulsar con el índice el hematoma / he sentido la necesidad de repasar el vello / de tu pecho con mis dientes / tu saliva contra mi rostro era plata líquida / bolita de mercurio derretida sobre mi muslo / tan púrpura de quererte en la distancia / si escribo sobre tu sexo –esa leve mancha / de cereza que tiembla en mi boca / similar al espasmo– tu sexo –leve piel / u hoja– si escribo sobre tu sexo –fruta / que devoro sin reparar en la delicadeza– / es porque sé que si lo dejo pasar / mi memoria te inventaría / como tú eres nuevo para mí / diferente / pero de un reino muy / muy antiguo / porque no quiero guardar el recuerdo deformado de tu sexo / solo quiero que mi lírica se ajuste a la escritura / de cuanto mi boca succionaba –la cereza / el glande / todas las palabras de amor que me prohibía entonces / pero que me arrollan ahora que estoy sola /de camino a un mar en el que nunca / nadaremos desnudos / pues es en su costa donde mi esposo me espera / ya impaciente– / querido mío / el mar se lo concedo a nuestra imaginación / tú y yo felices como la boca que canta / cada cual más blanco en su interior / la chicha de una fruta pequeña / melocotón que devoramos sin delicadeza / pero con avaricia / o tal vez con clarividencia / tu cuerpo y el mío frente al ficticio mar / porque después del sexo yo imagino / más sexo / y después del beso imagino / más beso / y después del poderoso círculo de tu pelo rapado imagino / más poema / –incluso si no conozco demasiadas palabras / y en verdad mi escritura se reduce a esos pocos gestos / que tú ya has visto– / querido mío / no te hablo así buscando propiedad / no es un mío de posesión sino de ceremonia / más bien la letra que me concede esta vulnerabilidad / que tu amor precisa / espejo cóncavo de lo que yo puedo darte / que es el puñado de gestos ya pronunciados / o la imaginación / para decir mío en lugar de decir lejos / tal vez mío sea solo otra forma de ofrecerte la flor / de mi boca / yo que carezco de tus mitologías / yo que no hablo las lenguas de tus ídolos pero que mancho / –oscuro aliento de cereza– / es extraño que desee / ver así tu rostro / y aunque al verbo desear sepa conjugarlo / su rima me golpea como a una dichosa fruta de verano».

«Buganvillas de Almería, el día que decidí que el cuento se llamaría Jugo. Yo siempre he preferido esas flores, aunque en el cuento cometa la infidelidad de mencionar a otras.»
III
Existen tres clases de hematomas: los subcutáneos, los intramusculares y los periósticos. El suyo era de tipo subcutáneo, pero por las fotos que había consultado, a Hilda le pareció que ninguno definía exactamente la constelación de contusiones que su piel lucía cuatro semanas después de su visita a Ezra. Los cuerpos celestes de su muslo convivían en colores diferentes: los había rojizos, algunos eran aún purpúreos y otros de un tono gris-verdoso parecido al color de sus ojos. Anatole se había percatado del moratón nada más verla entrar por la puerta, y cuando al rato se la encontró tirada en la cama, leyendo un libro de poemas de Marina Tsviétaieva que había traído del viaje, le preguntó socarronamente si es que a sus amantes les dejaba azotarla con una alpargata. Los dos se rieron, pero con el transcurso de los días la persistencia de aquella mancha empezó a preocuparles. Anatole no era fanático de la obra de Ezra, tampoco demostraba confianza en sus intenciones para con su esposa, a la que además veía distraída, embriagada de una felicidad turbadora, como la que no había irradiado en años, e invadida por una generosidad que a veces resultaba molesta. Hilda siempre preguntaba a Anatole por sus relaciones íntimas con Gabrielle, con Masha, o incluso con Anaïs, pero su marido respondía con evasivas. A él no le apetecía divagar sobre sus sentimientos hacia otras mujeres, pensaba que eso le colocaba en un lugar de indefensión con respecto a las nuevas experiencias de Hilda. Ella, sin embargo, hablaba por los codos, le enseñaba borradores de poemas en los que alababa los besos de Claudine, y hasta le resumía las charlas que una vez a la semana mantenía con Ezra a propósito de aquella saga de poetas bisexuales de la Belle Époque que por casualidad habían terminado por investigar para un proyecto conjunto. Con el jugo de cerezas aún ennegreciéndole levemente el muslo, una noche en la que habían bebido mucha cerveza blanca, Hilda pidió a Anatole que fuera violento con ella. Que fuera sucio. Quería otro hematoma: su hematoma. Ansiaba ver su cuerpo herido. Deseaba que de su piel chorrearan todas las pasiones que estaba viviendo simultáneamente. Necesitaba tanto arder que la pareja se revolcó con furia por el suelo del pasillo, y sobre el escritorio donde ella trabajaba a diario en sus traducciones de los sonetos de Renée Vivien, y también contra el cabecero que presidía la cama que llevaban compartiendo más de una década. Esa misma madrugada, cuando Anatole se había quedado dormido, aún erecto, con el vientre rociado por su propio semen, Hilda corrió húmeda hasta el espejo del baño donde, al observarse detenidamente, solo encontró una carne muy limpia, muy tersa, cegadora como la fluorescencia.

«Una cita de Aurora Luque en su investigación sobre la poesía erótica griega, me inspiró para seguir mis investigaciones sobre erotismo que pueden verse en ‘Jugo’.»
IV
A Gabrielle le fascinaba esa pulcritud con la que Anatole hacía el amor. Daba igual la habitación en la que se besaran, daba igual la hora del día o la ansiedad con la que el deseo les hubiese llevado a desnudarse: él siempre tenía los genitales limpios. Gabrielle los olía e imaginaba que se los había lavado con jabón de almendras antes de la cita. Anatole no tenía la polla más grande con la que ella había fornicado, pero sí la más bonita. Gabrielle no sabía muy bien qué era lo que le llevaba a pensar eso. ¿Qué significaba exactamente tener «una polla bonita»? Veinte centímetros de una suavidad monstruosa. Aquel trozo de carne se restregaba contra las paredes de su coño provocándole magníficos temblores. Era elegante. Una polla elegante, sí, de aspecto inteligente. Si la miraba mucho rato, le daba la impresión de que ese glande iba a ponerse a hablar. En vez de semen pegajoso, el pene de Anatole escupía largas disertaciones sobre la representación de Dios y del amor romántico en la historia de la literatura universal, y ella lo escuchaba divertida, embobada, enamorada, aunque la voz solo fuese fruto de su imaginación. Gabrielle podía pasar horas enteras mirándole desnudo. De hecho, le parecía injusto disponer de tan poco tiempo junto a Anatole. Su relación se reducía a las madrugadas de los sábados, o a las semanas en las que Hilda salía de viaje, que por otro lado eran cada vez más frecuentes. Una noche de verano en la que Anatole se había quedado solo en Barcelona, ella le propuso asistir a una fiesta en un local frecuentado por activistas queer. Llegaron al lugar en taxi, y allí les atendió una camarera trans, disfrazada de croupier, lo cual hizo que Anatole se acordara repentinamente de Hilda. Una vez su esposa le confesó que si había dejado de sentir celos de Gabrielle, o de cualquiera de sus otras amantes, era porque aprendió a imaginárselas a todas como a bandidas, jugando una partida de póquer, apostándose cuál de todas lamería esa noche el pene limpio de su esposo, tuertas, vestidas de cicatrices, piratas tenebrosas pero enormemente atractivas, tramposas, como salidas de una novela menor de Dostoyevski, a las que quizá algún día ella también podría desear. La croupier trans dirigió a la pareja hasta un reservado cercano al escenario. Una vez sentados, Gabrielle pidió a Anatole que cerrara un instante los ojos porque tenía una sorpresa para él. Cuando los abrió, se encontró con el muslo moreno de Gabrielle muy cerca de su cara. Se había tatuado un as de corazones en el lado derecho, y dentro de él podía distinguirse una «A» invertida, casi borrosa, como si estuviera a punto de desaparecer. Luego Gabrielle se levantó un poco más la falda y Anatole sonrió al comprobar que no llevaba bragas. Si no fuera por su temor a ser descubierto lavándose la polla con jugo de almendras en los baños de aquel tugurio, le habría hecho el amor allí mismo, sobre el escenario de purpurina, con una absoluta y desbocada devoción.

«La página donde metí una buganvilla naranja de Málaga, en ella está la cita que abre el cuento.»
V
Cuando los hematomas amenazaban con borrarse de sus piernas, a Hilda le invadía la impaciencia. Caía en la cuenta de todo el tiempo que había pasado desde que se encontró con Ezra por última vez, y entonces empezaba a mordisquearse las uñas, hasta descascarillar todo el esmalte violeta. Había otro paralelismo entre la blancura de su piel y la serenidad de su convivencia con Anatole: cuantos menos moratones trepasen por sus rodillas o por sus ingles, mayor era la paz para el matrimonio. En realidad, a Hilda le agotaban tantos malabares. Satisfacer las necesidades de los dos hombres a los que amaba era complicado, especialmente si aquel baile triangular no colmaba las suyas propias. Por eso a veces recurría a la generosidad de su amiga Claudine para calmarse. Entre ellas no había otra regla que la de procurarse gozo. Bebían vino hasta altas horas de la madrugada, se comían el coño entre risas, comparaban la longitud de sus clítoris como si fueran machos, y luego se los restregaban con gestos bruscos y placenteros. Claudine tenía orgasmos como aullidos. Claudine apartaba el cabello del rostro de Hilda con parsimonia. Claudine le introducía el puño en la vagina, en busca de sangre. Claudine era directa, confiada. Claudine era todo lo que Hilda no sería nunca. Claudine era la viva imagen de la libertad. Levantaba el dedo corazón a los viandantes que se atrevieran a llamarlas «bolleras» cuando se besaban por la calle, o agarraba las tetas de su amiga al pasar por delante de cualquier terraza abarrotada en su barrio burgués. Claudine buscaba la sorpresa, el desafío. Y aunque Claudine no se llamaba a sí misma «lesbiana», estaba convencida de que el trato con Hilda era otra expresión de su rebeldía. Además de sus expediciones nocturnas por las vinotecas del la ciudad, la imagen que más asaltaba la mente de Hilda cuando pensaba en Claudine era la de su diastema, la de esa boca que se abría de la risa mientras ella se abrazaba con fuerza a sus muslos desnudos, ahora blancos, sin hematomas, muslos reñidos entre el gozo esporádico de Claudine, el gesto cuidadoso para Anatole y la prisa por el reencuentro con Ezra.

«A finales de verano me hice esa foto con todos los libros de H.D. que había reunido, la publiqué en redes el aniversario de su nacimiento.»
VI
«querido mío / estábamos allí o no / miré por tu ventana y vi un jardín de laísmos / envidié las bocas muy abiertas de tus vecinas / pronunciando la “ele” y la “a” al reclamar a sus hijas por el balcón / porque yo quería que cada segundo de mi presencia en tu buhardilla / mi boca estuviera igualmente abierta / con la lengua afuera como gata preñada / o exactamente como una animalilla en celo / eso era yo / eso soy yo / esa soy / animalilla insaciable / cada orificio de mi cuerpo se abrió para ti / pero no me emborracha tu amor / descuida / lo que me perturba es ser consciente de cuanto quiero arrebatarte / quiero quedarme tu sudor / quiero quedarme tu semen / quiero quedarme el vello oscuro que se desprende de tus huevos cuando los balanceas contra mi cuerpo / ese vello que se enreda entre mis dientes cuando aprendo a lamerte / estábamos allí o no / vimos al árbol en flor / un árbol cualquiera en un viejo parque / junto a tu ventana abierta / lo necesito todo de ti / no sé dosificarte / querido mío / te quiero otra vez dentro de mi culo / te quiero especialmente en mis palabras / te quiero especialmente bajo mi cuerpo / o encima de él / o detrás / como un puto perro / de enorme corazón / querido mío / ¿por qué no estás aquí? / ¿por qué no estoy allí? / ¿por qué es enorme el corazón del lirio? / ¿de la puta perra? / ¿por qué mi enorme corazón no late mientras te escribo? / querido mío / estas preguntas necias me encantan / y me torturan / me excita saberme torturada / saber que en realidad no eres mío / o que sin embargo lo eres como nunca / o como siempre / o como las cosas que al ser intermitentes duelen y calman / el moratón de mi muslo / la ebriedad / un día de playa al final del verano / el descubrimiento de una nueva poeta / la mancha pegajosa del estambre de mis lirios / querido mío / tú me preguntaste cuánto iba a durar esto / pero mira al lirio y respóndete tú mismo / una flor no se cuestiona cuántos días va a durar abierta / un lirio no sentencia “ah, mi belleza se marchita” / un lirio es / abierto / bien abierto / como yo me abrí para ti / un lirio que se abre es y nunca piensa en su final / en la gente hay árboles y en los árboles hay gente / me decías para distraerme / querido mío / en mi coño están las flores y en las flores está mi coño / querido mío / querido mío / querido mío que soy un lirio / que soy una flor pequeña / que soy una boca abierta diciendo “ele” y “a” / “ahhh” / “ahhhh” / querido mío que yo soy el jardín y el laísmo / tu boca es grande y me baño en ella / tu boca es la ventana que vi cerrarse / querido mío / ya estoy tranquila y es por eso que ardo».

«Una de las páginas de mi cuaderno actual, ya había acabado ‘Jugo’ pero las cartas dirigidas a Ernesto incluidas en el cuento, siguieron creciendo ahí.»
VII
En realidad Hilda no se llamaba Hilda, pero ella había decidido bautizarse así después de aprender que los poemas de Hymen, de la imaginista H.D., publicados originalmente en 1921, estaban dedicados a su amante lesbiana Bryher y a su hija Perdita. Hilda, la de verdad, la poeta sáfica –y no esa estafadora que veis tirada sobre el sobrio colchón, pellizcándose la piel de las pantorrillas a ver si así le naciera una mancha de jugo de cereza con la que simular los agarrones de Ezra– nunca quiso ser madre. Todos saben cuando la leen que adoraba a Bryher y a Perdita, por supuesto, pero en El fin del tormento ella misma reconoce que su hijo deseado es aquel que nunca nació, aquel que durante más de cuatro décadas ansió haber engendrado con su primer amante, el ahora fascista y enloquecido Ezra Pound. Por cierto, que en realidad Ezra tampoco se llamaba Ezra. No vivía en una buhardilla ni mordía los muslos de Hilda con la incisiva precisión que insinúa este relato. Tampoco Claudine se llamaba Claudine, ¡cómo iba ella a ser francesa con ese acento granaíno! Ni Anatole se llamaba Anatole —aunque él fuera verdaderamente cabeza de turco, Premio Nobel venido de la antigua Troya, como sugirieron una vez los poemas de la auténtica Hilda—. Tan solo Gabrielle tenía algo de Sidonie, la amante pura y bisexual, la más auténtica, incluso si su nombre tampoco era aquí el correcto. Hilda, nuestra Hilda, la sáfica de mentira, imaginó a todos esos personajes primero desde el colchón matrimonial, después desde el colchón adúltero y por último desde el sobrio colchón de la soledad donde ahora descansa, y se toca, y se retuerce, y se rasca, y desde donde también eructa con la intención de buscar respuestas a las preguntas que leyó en Doolittle: «¿es el odio lo que nos ha convertido en poetas, o el amor?»; o tal vez de seguir sembrando, a base de apropiarse de sus versos, la incertidumbre: «el presente estaba muerto».

«Este 11 de marzo en Pamplona, donde di una charla sobre H.D. y leí la última carta dedicada a ella, la que aparece en ‘Jugo’.»
VIII
Acababan de despertar de la siesta cuando sonó el cascabel de la buhardilla. El mensajero llevaba toda la semana haciendo el esfuerzo de subir aquellas afiladas escaleras de caracol para dejar en la entrada varias decenas de paquetes de libros viejos de Vivien, Barney, Loy, Colette o Doolittle. Ezra invirtió en esas novelas y manuales de segunda mano hasta dos veces más del adelanto que la editorial le había ofrecido por escribir sobre las integrantes de París-Lesbos. En esta ocasión, el cascabel sonó dos veces, y cuando Ezra abrió la puerta no encontró paquete alguno sino un enorme ramo de lirios violáceos, cuyos pétalos se habrían despegado en el trayecto del transportista bajo el sol de agosto. Ezra sabía que aquel era un regalo de Hilda, pero mientras ponía el ramo en agua empezó a fantasear con que en verdad las flores se las mandaba Natalie Barney desde el más allá. A ninguno de los dos les pareció una locura aquella fantasía. Más de cien años antes la propia Barney se había metido desnuda en un ataúd repleto de lirios blancos y ordenó a unos fornidos hombres que la llevaran hasta la casa de Vivien, en la otra punta de París. Ezra y Hilda contemplaron los lirios durante largo rato, hasta que ella quiso tocar su carne de apariencia crujiente, y entonces se pringó los dedos con el jugo terroso y naranja que desprendían sus estambres.

«Gracias a la obra ensayística de Hilda Doolittle, descubrí que Safo no fue solo una poeta, sino también una filósofa. Rosa Chacel la compara con Platón. La propia Hilda Doolittle con Sócrates. Me pareció hermoso descubrir estos caminos entre la poesía erótica que yo amaba y la filosofía con la que estaba casado mi actual pareja. «Bendita sea Safo, que te ha mostrado el camino hacia la Verdad», le dijo Dorothy Shakespear, por cierto, a su esposo Ezra Pound en 1911.»
IX
Decir que no hay gran periodo artístico sin grandes amantes es reconocer, en parte, que la memoria de quien escribe no sobreviviría si no fuera por las palabras de amor que otros le dedicaron. Ezra Pound juntó «un pequeño libro para ella» entre 1905 y 1907. De acuerdo con Michael King, prologuista de una edición de El libro de Hilda que Hilda encontró durante una de sus enfebrecidas búsquedas de bibliografía de la poeta bisexual, habría otro puñado de textos amorosos dirigidos a la poeta, aunque todavía inéditos y desperdigados en el Archivo Pound de la Universidad de Yale. La falsa Hilda subrayaba con tinta violeta los versos del verdadero Ezra, mientras su amante se lanzaba de cabeza a una piscina muy fresca en la que habían conseguido colarse cuales adolescentes. «Deja que la luz te envuelva / como un manto de aire», leyó para sí. «Deja que la luz te envuelva / como un manto de cloro», pronunció después, agarrada con los muslos en forma de círculo a las caderas de Ezra, tratando de averiguar a qué olía ahora su cabellos, y mientras él hurgaba los pliegues de su sexo abierto ante la mirada desconfiada pero cotilla de un socorrista. ¿Escribiría alguna vez sobre ese cloro su falso Ezra?, pensaba Hilda. ¿Juntaría alguna vez «un pequeño libro para ella» como hacen los aspirantes a poetas que durante la primera juventud se desean? Pero aunque ellos llevaran más de una década deseándose, cuando empezaron a quererse de verdad Hilda y Ezra no eran tan jóvenes: acababan de cumplir los treinta, había canas que sobresalían de entre sus vellos púbicos —era ese y no otro el motivo por el que ella se lo rasuraba con delicadeza— y, más que en la arquitectura de sus propias obras, lo que les gustaba era pensar en eso que los biógrafos del futuro discutirían sobre ellos. ¿De qué otra cosa les servían sino todos esos besos? ¿O es que puede haber grandes amantes sin un gran periodo artístico que justifique tal pasión? «Niña de la hierba», copió Hilda en su cuaderno, apoyada ahora sobre un caliente césped de plástico, «los años vuelan sobre nosotros / sombras del aire / todas nos amarán».
«Mi poema preferido de H.D. leído mientras escribía ‘Jugo’»
X
«querida mía / he leído que la desaparición de un hematoma / suele durar alrededor de dos semanas / pero la marca de la pasión que siento / hacia las vidas que no conozco / me hace pensar que el gesto / que la mancha / que el solo golpe de tu lengua / contra mis ojos / me hará conservar la contusión eternamente / querida mía / yo funciono así / hay algo que me golpea y entonces quiero saberlo todo / sobre su esencia / deseo aprender a qué velocidad los dientes / de tal poeta / se volvieron amarillos / o cuántas veces fornicó tal otra / con su esposo / antes de separarse para siempre / querida mía / yo no creo en la literatura / tanto como en la vida que hubo alguna vez tras ella / me importan más los ruiditos de tus manos acariciándole la barba al autor de The Cantos / esa barba de la que presumía / dices / como si fuera un jardín / me interesan más tus ruiditos al llorar su locura / que los ruiditos de las páginas que ahora paso / sentada frente a un mar muy solitario / querida mía / sé que adorabas estar sola / en verdad yo no conozco el silencio / siempre me rodeo de gemidos / no sé hacerlo de otra manera / no me lo han enseñado / querida mía / en las imágenes que conservo de ti / tu rostro es afilado / me pregunto si así lo son también tus pezones / yo no creo en la literatura / tanto como en la forma de los senos / de quienes una vez la dibujaron / querida mía / mi gran corazón de lirio / ayúdame a amarlo todo / justo como tú lo amabas / a escribirlo todo / justo como tú lo escribías / ayúdame a ser justa con la pasión hacia él / hacia él también y hacia ellas / si no escribo sus nombres / ¿a qué velocidad desaparecería el hematoma? / si no cuento detalladamente el jugo de sus sexos / ¿quién podría jurarme que alguien se acordará de nosotrxs?».
–
Luna Miguel (Alcalá de Henares, 1990) vive en Barcelona, donde trabaja como editora. Es autora de siete libros de poemas, entre ellos Los estómagos, El arrecife de las sirenas y Poesía masculina. Además ha publicado la nouvelle Exhumación, escrita junto con Antonio J. Rodríguez, el álbum infantil Hazme volar, la novela El funeral de Lolita y los ensayos El coloquio de las perras y Caliente. Actualmente trabaja su segunda novela, Conejitos, así como el poemario Lirios enloquecidos y el monólogo teatral Ternura y derrota, que se estrenará en Madrid en diciembre de 2021.
(h)amor 5_húmedo (Continta Me Tienes, 2020) es una aproximación plural al deseo, al erotismo, a lo que nos pone, desde una perspectiva íntima y personal que nos excita y reivindica la sexualidad de nuestros cuerpos, todo tipo de cuerpos, y de nuestras relaciones, sean cuales sean las que practiquemos. A lo largo de este volumen colaborativo, diez autoras escriben sobre miradas, sudores, fluidos; relatan sin tabúes prácticas propias y ajenas que nos acercan al onanismo, las rupturas, los tríos… En él participan Irantzu Varela, Alma López, Marina Beloki, Luna Miguel, Elena Urko/O.R.G.I.A/Parole de Queer, Tatiana Romero, Dunia Alzard, Manuela Partearroyo, La Novia de mi Novia, Óscar Tomero.